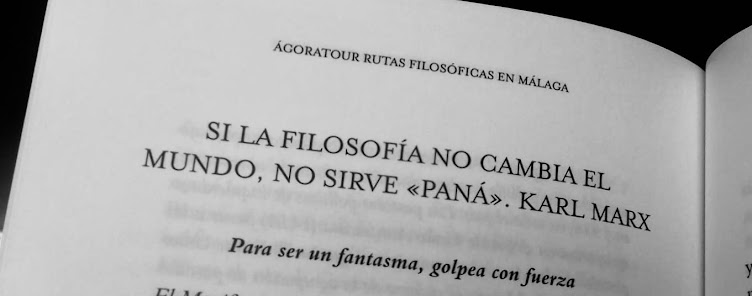martes, 7 de marzo de 2023
RUTA FILOSÓFICA EN MÁLAGA: Baltasar Gracián, el mago jesuita.
martes, 10 de enero de 2023
RUTA FILOSÓFICA EN MÁLAGA: Walter Benjamin "Todo documento de cultura es también un documento de barbarie".
lunes, 3 de octubre de 2022
RUTA FILOSÓFICA EN MÁLAGA. La leyenda de la muerte de Ibn Gabirol. Los higos de la sabiduría.
 |
| La Plaza de la Higuera junto a la tienda del Museo Picasso de Málaga. Tiene dos entradas, una por la Calle Alcazabilla y otra desde Calle Císter. |
lunes, 12 de abril de 2021
CONCURSO FOTOGRAFÍA FILOSÓFICA. IES FRANCISCO DE LOS RÍOS. Filosofía. 1º Bachillerato.
Desde el Departamento de Filosofía del IES Francisco de los Ríos en Fernán Núñez (Córdoba) se organizó un Concurso de Fotografía Filosófica. Tanto el propio alumnado de 1º de Bachillerato que realizó las fotografías como alumnado de otros cursos y el profesorado se sorprendieron de la creatividad y de la capacidad de despertar la reflexión de estas obras.
https://drive.google.com/drive/folders/1vjM1XcpOkEBO3vTZgC2P7COA84pWTuIn?usp=share_link
miércoles, 11 de noviembre de 2020
RESEÑA DEL LIBRO: Vivir una vida filosófica. Thoreau, el salvaje. Michel Onfray (1959- )
Estimo a un filósofo en tanto sea capaz de dar un ejemplo.
FRIEDRICH NIETZSCHE
El primer libro que leí de Michel Onfray no fue Thoreau, el salvaje, sino el Antimanual de Filosofía que, aunque presentado como deliberadamente antiacadémico por Onfray, no deja de ser bastante académico. En cuanto a Thoreau, el salvaje es recomendable si se quiere profundizar sobre la filosofía de Henry David Thoreau, pensador norteamericano del siglo XIX, a través de su biografía intelectual. Lo mejor de esta obra es la manera en que Onfray consigue resolver la aparente paradoja del cambio de actitud de Thoreau, desde la posición pacifista mostrada en la conferencia La desobediencia civil de 1848 hasta la justificación de la acción violenta política en la Apología del capitán John Brown, de 1859. Por otra parte, resulta también llamativa la exposición de la relación entre Thoreau y la naturaleza. Éste tenía una concepción próxima a la de los indígenas americanos y también similar al panteísmo spinozista. Mientras otros filósofos teorizan acerca de la naturaleza desde su salón, el indio Thoreau no tiene miedo de mancharse las manos con tierra, porque piensa que la filosofía es fundamentalmente una práctica. De este modo, el norteamericano está considerado uno de los precursores del movimiento ecologista, gracias a su obra Walden o la vida en los bosques, donde describe su cotidianidad, sobreviviendo en una cabaña. Su esquema intelectual lo acerca a los filósofos cínicos de la Antigüedad y su apuesta radical por la autarquía. En sus propias palabras: “Aquel que depende de sí mismo para sus placeres, que encuentra todo lo que quiere en sí mismo, es realmente independiente”. Asimismo, no creyó nunca en la democracia, la estafa de la igualdad en la mediocridad, reivindicando aquí el valor de la aristocracia. No hay igualdad, existe distancia y jerarquía entre los individuos y no hay que negarla, sino potenciarla. Thoreau comparte con Nietzsche la idea del superhombre. Onfray consigue acercarnos más a la compleja figura de este pensador indio, abstemio y célibe, tan poco dado a fumar pipas de la paz, huraño e inflexible, pero coherente y honesto.
miércoles, 14 de octubre de 2020
RESEÑA DEL LIBRO: El peligro de la historia única. Chimamanda Ngozi Adichie (1977- )
“Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla.”
El peligro de la historia única, Chimamanda Ngozi Adichie.
No siempre comemos paella o jamón serrano y muchos rechazamos la fiesta nacional. La mayoría tampoco nos pasamos el rato bailando sobre un tablao, ni tampoco jaleamos todo el tiempo con olé. Si alguien ajeno a la cultura española nos comentase que al conocer nuestro país se extrañó porque todos estos tópicos los pudo observar mínimamente, nos sorprendería la visión tan simple que tenía de España. Desde esta perspectiva reduccionista, ni siquiera se tienen en cuenta las diferencias notables entre las diferentes regiones españolas. Bien, pues en general, esto mismo nos ocurre a nosotros en relación a otras culturas, ya sean próximas geográficamente o más exóticas. Coincidimos con la mayoría de europeos en considerar a África como un continente atrasado, con costumbres primitivas. Algunos incluso creen que África es un único país. Confiamos en que los africanos son gente desinteresada en las producciones culturales como el cine o la literatura. Nos los imaginamos preocupados por cubrir las necesidades básicas como alimentarse o realizando antiquísimos rituales al son de los tambores para atraer la lluvia que acabe con la sequía. En los casos más extremos, creemos que en menor o mayor medida, los africanos son antropófagos y aquellos que no lo son, es debido al proceso de culturización al que les ha sometido el “generoso pueblo blanco”.
He dedicado esta breve reseña al librito de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adiche. Empleo el diminutivo de libro, no porque lo considere una obra menor, sino porque en pocas palabras (alrededor de unas 24 páginas en formato de bolsillo), pero muy bien expresadas, la autora africana nos da una lección de autorreflexión. No solo es consciente de la historia única que tienen de África y de los africanos aquellos que no la conocen, sino que también es capaz de reconocer ese discurso único sobre los pobres y los escritores que tenía ella misma. Así, nos advierte del peligro que supone creer en un discurso unilateral sobre las culturas, las personas, las actividades artísticas..., ya que las costumbres se hacen hábitos, o leyes, como dice el refrán, por lo que resultan muy difíciles de cambiar cuando ya están establecidas. Cuando logramos zafarnos de ese único discurso limitante, se produce una especie de milagro, nos explica Chimamanda, una apertura de perspectivas que amplían el horizonte vital, como diría Ortega y Gasset.
También es cierto que existen intereses en que se perpetúen estas historias únicas. En este sentido, ya lo apuntó el filósofo Walter Benjamín cuando señaló que la historia está escrita por los vencedores. De este modo, se dejan de lado las demás historias; son los relatos secundarios, considerados menos válidos y que han resultado invisibles en el peor de los casos. Según Benjamin, hay que redimir a los “perdedores” de la historia de la humanidad. Reescribir esas historias escondidas y marginales, sacarlas a la luz. Esas historias únicas existen desde siempre. La democracia solo existía en la Antigua Grecia para los varones griegos. A los metecos, a los esclavos y a las mujeres no se les permitía participar en la vida política. En la actualidad, bien parece que estas historias unívocas, que solo tienen una versión de los hechos, se esfuerzan en dividirnos para vencernos. ¿Acaso todos los hombres ejercen la violencia de género y son potenciales violadores? ¿No es cierto que les ahorramos trabajo cuando permitimos que nos clasifiquen como “buenos" o “malos” ciudadanos en función de las prácticas sociales impuestas en esta “nueva anormalidad”?
martes, 8 de septiembre de 2020
RESEÑA DEL LIBRO "Treblinka" de Jean-Francois Steiner
“El tono del libro es completamente insólito: ni patetismo ni indignación, sino una frialdad calculada y, a veces, hasta un humor sombrío. El horror es evocado en su futilidad cotidiana y casi como por descontado. Con voz que rechaza todo acento demasiado humano, el autor describe un mundo deshumanizado. No obstante, se trata de hombres; el lector no lo olvida, y ese contraste provoca en él un escándalo intelectual más profundo, más duradero que ninguna emoción. Sin embargo, el escándalo es solamente un medio. Steiner ha querido ante todo comprender y hacer comprender. Ha conseguido plenamente su propósito." Simone de Beauvoir, extracto del prólogo de Treblinka.
Mi abuela paterna era una ávida lectora. Una rareza para una mujer de su edad. Una de las consecuencias de la Guerra Civil fue la incultura generalizada, una situación de miseria social e intelectual, por la que muchas personas se convirtieron en analfabetas. Cuando mi abuela murió, mi padre rescató su biblioteca. Uno de aquellos libros era Treblinka de Jean-François Steiner y me llamó la atención su prefacio, escrito por la filósofa francesa Simone de Beauvoir. ¿Por qué Beauvoir había prologado este libro sobre un campo de exterminio judío situado en la Polonia ocupada por los nazis? Había muchísimos libros sobre el tema del holocausto. ¿Qué tenía de especial éste?
Steiner era judío. No estuvo en los campos de exterminio, pero quería comprender por qué sus familiares, asesinados en Treblinka, habían sido tan sumisos. ¿Por qué no se habían rebelado contra sus opresores? Al menos, habrían muerto luchando por su libertad. La juventud judía tampoco comprendía que sus antepasados aceptasen resignados su sacrificio. La lectura de este libro aporta claridad a este asunto. Simone de Beauvoir hace referencia a un fenómeno sociológico examinado por su compañero, el filósofo Jean-Paul Sartre. Los oficiales SS dividían en grupos a los prisioneros al llegar al campo de concentración. Además, introducían una jerarquía en estos grupos. Existían los prisioneros privilegiados y los parias. Con la estrategia de “divide y vencerás”, los oficiales nazis tenían casi todo el trabajo hecho. Conseguían que los cautivos se tuviesen rencor y rivalizaran entre ellos, no sintiéndose ya parte de ninguna comunidad judía. Se diluía la identificación cultural y religiosa y no se organizaban entre ellos contra el opresor común. Así, con esta fórmula sencilla y efectiva, los SS consiguieron someter fácilmente a sus prisioneros.
Beauvoir destaca el tono desapegado y analítico del libro de Steiner. Se trata de una clarificación racional de los hechos, a partir de entrevistas con los supervivientes del campo de exterminio Treblinka. Steiner no se sitúa en una posición de víctima, sino de investigador. Una postura similar a la que mantuvo la filósofa judía Hannah Arendt cuando asistió como corresponsal de la revista New Yorker a los juicios de Nuremberg. Después de reflexionar acerca de todos los testimonios, Arendt llegó a una conclusión que sintetiza en el concepto de la banalidad del mal. Arendt señala que los actos más viles son llevados a cabo por personas insignificantes, burócratas como Adolf Eichmann, que se limitaba a obedecer órdenes, aunque al hacerlo llevase la muerte de millones de personas, organizando la llegada de judíos a los campos de exterminio. No hay nada más peligroso que un tonto eficiente. Y no hay duda de que Eichmann y los oficiales SS de Treblinka realizaron de manera ejemplar la tarea que se les encomendó.
RUTA FILOSÓFICA EN MÁLAGA: Baltasar Gracián, el mago jesuita.
-RUTA FILOSÓFICA EN MÁLAGA. BALTASAR GRACIÁN, EL MAGO JESUITA- Abracadabra, ¡abrid sus páginas! Baltasar recibió ese nombre porque su fech...